Carta de amor
Lo peor no fue lo absurdo del accidente, ni el sufrimiento de una agonía que se redujo al inevitable lapso de unos quince segundos.
Lo peor no se dibujó en esa mirada mientras nos despedíamos, dulce hasta el fin, ni en el calor del abrazo amoroso que te condujo hasta las urgencias que pillamos más a mano para confirmar lo obvio.
Lo peor no fue ratificar lo que ya no hacía falta, ni la mesa de metal en que tendieron tu cuerpo como el de una pieza de carnicería. Será muy higiénica, pero agrede los sentimientos de quienes los tienen.
Lo peor no consistió en convencer a nadie de que deseaba tus cenizas, cuesten lo que cuesten, porque a ti no iba a enterrarte donde a los otros. No por ilegal, que a los dos siempre nos la pelaron esas chorradas de las leyes, sino porque al encontrarnos en aquella carretera cuando aún ni habías abierto los ojos, sellamos un pacto con un sola cláusula: caminar juntos hasta la muerte. Tú por mí, yo por ti, como en la canción de la Rosenvinge. Cumplida tu parte, no dudes que haré lo propio con la mía. Aunque caóticos y un tanto rebeldes, los dos nos reconocíamos gente de palabra.
Lo peor no es que no tocara, sino que tocó por ese destino cabrón empecinado en repetirse.
Lo peor no es que la maldita silla jodiera unos planes que solo nosotros conocíamos y que igualmente llevaremos a efecto con o sin tu ayuda.
Lo peor no es que nadie comprenda las veces que a mi pesar me salvaste la vida durante la gran depresión: «Eh, tío, ni lo pienses, que aquí estoy yo».
Lo peor no es que ya no sepa dormirme sin un tipo al lado que colocaba su cabeza sobre la almohada y se arropaba con el edredón; ni despertarme sin esa zarpa en el rostro y sin ese maullido de tan poco macho para exigir el desayuno.
Lo peor no es que ya no me pidas que te abra la ventana, que no nos cabreemos juntos viendo lo mal que juega el Atleti o que ya no te tumbes sobre el teclado para recordarme que se acabó por hoy lo del ordenador.
Lo peor no es cagar solo, sin alguien empeñado en colarse dentro de la ropa interior para colmarla de pelos y en comprobar después la calidad de las heces. Una excepción inexplicable en quien se distinguía por su exquisito gusto.
Lo peor no es que me libere de rescatarte del jardín del vecino cuando aquel enorme gato te acojonaba y no te movías del árbol hasta que yo no saltaba la valla.
Lo peor no es que te marcharas, con poco más de cinco años y medio, sin comprender que en los areneros no solo había que rascar, sino también echar las cosas dentro; que el calvo estaba tan harto del recogedor y la fregona como el portero del Huesca de encajar goles.
Lo peor no es tu caja vacía, tu hueco en el sillón en el que ningún otro se atreve a ponerse, el silencio rotundo al regresar a casa o que ya no vuelva a probar una de esas purrusaldas vegetarianas que devorábamos a medias compartiendo plato.
Lo peor no es que ya nadie me salude como si acabáramos de conocernos cada vez nos cruzamos por cualquier habitación.
Lo peor no es ni siquiera el dolor; me consta que eso se pasa.
Lo peor es esa ausencia de estar sin estar, el agujero en el alma y el cretino que llama consuelo a recordarme que «solo eras un animal». ¿Y tú qué eres? ¡Imbécil!
La próxima vez que nuestras partículas se crucen en el universo, recuérdame que te debo unas cuantas vidas. Tú me donaste seis de las tuyas y así te pasó. Hasta en eso fuiste diferente: el primer gato que se parte la cabeza por una caída a medio metro del suelo.
Te sigo amando fuerte, compañero, como pensaba que ya no sabía. Y no voy a dejar de hacerlo solo porque me impidan contemplarte mis limitaciones de simio evolucionado a peor. Nos vemos, Kuko. No sé ni dónde, ni cómo, ni cuándo, pero estoy seguro que nos reconoceremos.
Gracías, tío. Un millón de gracias por haber existido. Un abrazo infinito y un lametón de los que tú me dabas.

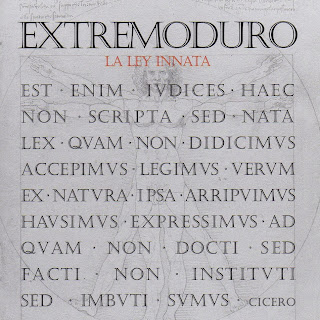


Comentarios
Publicar un comentario